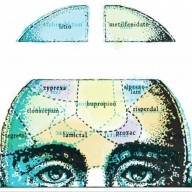Era una tarde soleada de septiembre, uno de esos días que te hacen creer que nunca volverá a haber otro invierno. Mientras estaba de pie en la puerta, con la trabajadora social autorizada y el médico general, el calor del sol me quemaba la espalda. El último sitio en el quería estar aquel viernes era haciendo una valoración de salud mental, pero la trabajadora social de guardia me llamó esa mañana, y ahí estaba yo. Habíamos estado llamando a la puerta durante cinco minutos. Sabíamos que estaba dentro; las llaves estaban puestas por dentro en la cerradura. Pero él se negó a contestar. Tratamos de llamarle por teléfono y eso le hizo acercarse a la puerta. Le dijo a la trabajadora social que “se jodiera” y eso fue todo. Volvió dentro, cerró la puerta y no iba a cambiar de opinión. Y ahí estábamos de pie en el umbral, en una tarde de septiembre hermosamente cálida, llamando resignadamente a su puerta y pidiéndole que hablara con nosotros. Esto continuó durante los siguientes cinco minutos más o menos, y durante todo este tiempo yo tenía la sensación de estar siendo observado. Miré a mi alrededor. ¿Estaría espiándonos desde detrás de las cortinas de la planta superior? No. No parecía que hubiera nadie allí arriba. Miré a mi alrededor, inquieto. ¿Por qué estaba siendo tan aprensivo? Estábamos bajo control. La policía estaba escondida discretamente, fuera de la vista, en un camión a la vuelta de la esquina. Miré nuevamente a mí alrededor. Nada…, pero no, estaba equivocado. Allí, a la sombra de un viejo y polvoriento seto de ligustro, un par de ojos verde topacio me estaban taladrando.
El gato de color jengibre de la puerta de al lado me tenía en su punto de mira, y en cuanto mis ojos se cruzaron con los suyos, salió con su cola levantada, con la punta girada hacia la derecha, el signo universal de bienvenida felina. ‘¿Qué piensas que haces aquí? ¡Déjame entrar!’, exigió. ‘Me estoy muriendo de hambre’. (Tenía un acento de Bradford) ‘Estaría condenadamente bien ahí dentro comiendo’. ‘¿No eres precioso?’, contesté, como siempre hago cuando veo un gato. Me agaché para acariciarle, pero se apartó, evitando mis dedos extendidos. ‘Deja eso, mocoso engreído, quiero comer’, respondió. ‘¿Vives aquí?’, pregunté. ‘No, pero él me alimenta de vez en cuando, y estoy hambriento. Así que lárgate y permíteme entrar o déjame en paz’ ‘Ya veo’, dije. En ese punto, de repente me acordé de mis colegas. ‘Oh!’, exclamé ‘Qué gato tan adorable. Me gustan los gatos, ¿a vosotros no?’ No hubo respuesta. Me miraron. El médico tosió de forma nerviosa. ‘Sí’, dijo ‘Yo tengo un perro. Es una buena compañía. Pero no habla.’
Tal vez se preguntaban a quién realmente habían venido a internar. ¿Era el chico que se había encerrado al otro lado de la puerta? ¿O era el psiquiatra que mantenía una conversación con el gato del otro lado de la carretera? Ya habéis visto que adoro los gatos, todos los gatos, y siempre les he hablado, y ellos siempre han contestado. Comenzó cuando era niño, con nuestro primer gato, Chips. Al principio pensé que sólo podía comunicarme con los gatos que vivían conmigo, pero según me fui haciendo mayor, descubrí que era posible con la mayoría, tal vez con todos los gatos. La comunicación sólo es posible si el gato quiere, pero si esa importante condición se cumple, entonces la comunicación es posible. Al principio no podía escuchar palabras. Era más una sensación de la disposición del gato hacia mí, si yo le gustaba, le era indiferente, demandaba mi atención o si solo quería que le admirara. Entonces, según fui creciendo y conociendo mejor a los gatos, especialmente cuando tuvimos nuestros primeros gatos (siempre hemos tenido más de uno – son criaturas muy sociables), y comenzaron a llenar los espacios vacíos de nuestro día a día, de nuestra existencia mundana, empezamos a ser conscientes de que realmente nos hablaban. Digo ‘nos’, porque mi pareja tiene exactamente la misma experiencia (¡tal vez esto sea una folie a deux!). A medida que vamos siendo conscientes de la personalidad particular de cada gato, sus debilidades, gustos, aversiones y sus modales, cada gato desarrolla su propia voz, inconfundible, con la cual se dirige a nosotros, haciéndonos saber su opinión sobre cada asunto y sobre sus necesidades. Estaba el Alcalde, un gato burmés, alcohólico, militar ex-colonial retirado, que fue un querido compañero durante 19 años. Nelly era una lenta, tonta, adorable carey que estuvo de empleada de cocina en las dependencias del Alcalde. Y así, todos nuestros gatos, incluyendo los cuatro que comparten nuestras vidas actualmente, tienen distintas personalidades. Nos hablan cuando les conviene y nosotros respondemos. Tenemos conversaciones iguales a las que mantenemos con la gente. Pueden ser banales, de las cosas de cada día; pueden ser acerca de temas familiares o asuntos domésticos. No hacen comentarios sobre asuntos mundiales, pero sí les interesa la cultura popular.
Intelectualmente, en este momento, es perfectamente fácil construir una explicación al respecto. Yo podría, por ejemplo, invocar el mecanismo de ‘discurso interno’, de Vygotsky, para justificar la personificación de mis compañeros felinos. Otros podrían decir que mis experiencias son antropomorfismo desmadrado. Esto no es importante. Lo que sí es importante es que, mientras estaba allí de pie en aquella cálida tarde de septiembre esperando internar a un hombre que con casi total seguridad oía voces, fundamentalmente había pocas diferencias entre sus experiencias y las mías. Las diferencias que hubiera tenían que ver con la cantidad de angustia que sus experiencias le causaban. Sus voces eran, casi con total seguridad, malignas y abusivas. Las voces de mis gatos eran neutras. Algunas veces me decían cosas desagradables, pero yo podía ignorarlas. Probablemente ambos podemos actuar sobre nuestras voces. Por ejemplo, si uno de mis gatos me dice que tiene hambre, entonces le alimento. Si me pide salir, le abro la puerta. Pero mis gatos nunca me han pedido hacer algo que pueda lastimarme o poner en riesgo a otros.
El punto aquí es que las claras distinciones que hacemos entre ‘normal’ y ‘anormal’, ‘racional’ e ‘irracional’, son profundamente sospechosas. Son distinciones sociales, no científicas, que dependen de convencionalismos y de la necesidad de proteger la autonomía de otros. Las semillas de la ‘irracionalidad’ se encuentran dentro de todos nosotros. El potencial de que todo ello se manifieste, depende de nuestro ambiente social, determinado por las circunstancias de la vida de las personas. La mayoría de las personas nunca admitirían que escuchan animales hablándoles, por el simple hecho de que los animales no hablan y, de esta forma, escuchar hablar a un animal significaría que están locas. Pero en realidad, me pregunto, ¿cuántas personas escuchan a los seres con los que conviven? ¿Cuántas no sólo les escuchan hablar, sino que además tienen unas compañías que están perfectamente personificadas, es decir, que tienen personalidades diferenciadas, únicas y bien establecidas? No sé la respuesta, pero estoy casi seguro de que el número es mayor de lo que imaginas. Si pienso en mis propias experiencias, está claro que oigo más de una voz, localizada en un espacio interno subjetivo, que se dirige a mí en segunda persona, y me transmite comentarios sobre mis acciones. En otras palabras, experimento un síntoma de primer rango de esquizofrenia. El hecho de que estas experiencias hayan estado presentes durante más de seis meses confirma el diagnóstico en el DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales). De manera que aquí estamos. De acuerdo con las reglas de mi propio juego, soy esquizofrénico. Me pregunto qué pensará acerca de esto el tío de detrás de la puerta.
Sobre el autor: http://www.madinamerica.com/author/pthomas/
Fuente: http://www.asylumonline.net/sample-articles/the-cats-tale-by-phil-thomas/