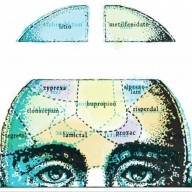Locuras en primera persona. Subjetividades, experiencias, activismos, de Rafael Huertas -recién publicado por Catarata en la colección «Psiquiatría y cambio social»- es una valiosa aportación a una historia cultural de la locura «desde abajo», donde «abajo» acaba refiriéndose no sólo a las personas «corrientes», sino a las personas corrientes históricamente relegadas a uno de los peldaños más bajos de la sociedad: las locas y los locos.
Enmarcado en los Mad studies, el libro abarca una época que va desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad y una geografía culturalmente próxima: Europa, y específicamente España en algunos apartados, con incursiones en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Sus seis capítulos recorren los escritos de personas que sufrieron psíquicamente o fueron consideradas locas por el entorno, en su mayoría diagnosticadas de algún «trastorno mental» e institucionalizadas en los manicomios anteriores o contemporáneos a las reformas psiquiátricas.
Las narrativas «disidentes» de escritores y escritoras como James Joyce, Martin Walser, Sylvia Plath, Janet Frame o Anne Marie Schwarzenbach y otras figuras como el jurista Paul Schreber o el «psiquiatra psiquiatrizado» Julio Fuente, se configuran a ojos del autor como el producto de una necesidad insoslayable, como una forma de salvación -de la locura o de la opresión-, como una búsqueda de identidad, un testimonio, o un análisis del propio yo o prácticas incompatibles con el encierro y la pérdida de libertad, que estuvieron destinadas en gran parte de los casos a enmudecer detrás de los barrotes .
Las cartas que las internas del Manicomio de Leganés dirigían a familiares o instituciones [1], que nunca llegaron a su destino por la censura que se les aplicó como práctica habitual, documentan las condiciones infra-humanas a las que estaban sometidas las mujeres ingresadas, la absoluta arbitrariedad de los encierros, y el recurso desgarrador a estrategias de negociación, súplica, denuncia o resistencia. Los periódicos y fanzines editados en el interior de algunos manicomios a lo largo de los años sesenta y setenta reflejan el proceso de reforma psiquiátrica encabezado por psiquiatras reformistas o anti-institucionales, situándose en lugares más o menos antagónicos respecto a la institución manicomial.
La escritura autobiográfica de víctimas de la institución psiquiátrica está representada por las obras, muy diferentes entre sí, de tres mujeres en cuyas manos la escritura fue una necesidad, una boya de salvación, un arma: si el diario de la poetisa italiana Alda Merini sugiere una suerte de «adaptación mística» y «resignificación del manicomio» en el sentido del martirio cristiano, en el de la poetisa autriaca Christine Lavant destacan el intento, a través de la palabra, de «organizar y estructurar su desconcierto vital» y la falta de la denuncia social. La denuncia, junto con una lúcida teorización sobre la institución total, predominan, en cambio, en el texto autobiográfico Viaje al manicomio de la activista feminista Kate Millett.
Finalmente, la escritura activista que se ha gestado -sobre todo a partir de los años setenta- en el seno de los movimientos sociales en salud mental, y que está recibiendo en los últimos años un nuevo impulso, trasciende el testimonio individual para convertirse en llamamiento, manifiesto, en soporte para la puesta en común y el ensayo de nuevas prácticas de resistencia, contrainformación, y apoyo mutuo. Su componente «en primera persona» se amplía a la «primera persona del plural» y la dimensión colectiva adquiere una importancia crucial, tanto terapéutica como de lucha.
El libro entraña, como dejan entrever las líneas anteriores, una gran riqueza de datos y reflexiones, articulados en una estructura y una prosa extremadamente claras y cuasi narrativas. Las problemáticas históricas y teóricas a las que el texto apunta en su recorrido, tocándolas de pasada o profundizando en ellas en los límites de su breve extensión, son tantas y de tal complejidad, que habría que escribir decenas de artículos como éste para dar cuenta de ellas.
Me gustaría resaltar aquí dos cuestiones:
La primera es la historia dentro de la historia que el libro va trazando, y que se acaba convirtiendo, en mi opinión, en su eje principal: la historia de las mujeres locas, encerradas en una condición doblemente subalterna. El largo listado de mujeres escritoras y artistas clavadas a una etiqueta psiquiátrica (desde Virginia Woolf, a Leonora Carrington, a Dora Maar, hasta Sylvia Plath, además de las mujeres ya mencionadas) causa sorpresa y desconcierto.
El análisis de las cartas cautivas de reclusas del manicomio de Leganés -de las que aprendemos por ejemplo que Manuela se hallaba ingresada por enamorarse de otro hombre distinto a su marido, y Adela por ser «muy ligera en todas sus cosas» según el marido- acaba confirmando tristemente lo que ya se podía sospechar: estar sujeta a un hombre -padre, hermano o esposo- ha implicado durante mucho tiempo que éste tuviera la potestad de hacerte desaparecer enterrándote en un manicomio, con la complicidad de otro hombre (psiquiatra) y de un diagnóstico altamente arbitrario [2]. En un sentido más general, es fácil comprender cómo «la locura de las mujeres queda modelada, organizada y hasta definida en función de la propia condición femenina». La mujer que no encajase en el papel de ama de casa-esposa-madre, en épocas en las que la caza de brujas había dejado de ser una opción, era a menudo una mujer loca, especialmente si el prejuicio de clase se sumaba al de género. Mujeres que lo que quieren en la vida es escribir, mujeres lesbianas, mujeres que se rebelan, mujeres que quieren seguir su propio camino… locas muchas de ellas: consideradas locas desde la norma masculina (la única), o enloquecidas por su desajuste con un mundo cojo y distorsionado.
La cuestión de género atraviesa hasta tal punto la historia cultural de la locura -sin agotarla, por supuesto, ni reducirla a una única dimensión- que hasta es posible postular, como se hace en el libro citando a García Puig, que la misma locura se ha simbolizado históricamente como algo más femenino que genéricamente humano:
<<También podemos afirmar que nuestra sociedad tiende a concebir la locura como algo esencialmente femenino, una feminización de la locura que tiene lugar incluso cuando esta es experimentada por hombres. A los hombres locos se les otorga, en no pocas ocasiones, atributos relacionados tradicionalmente con lo femenino, como irracionalidad, visceralidad etc., y se los conduce a terrenos ocupados históricamente por mujeres: el silencio y la sumisión>>.
La segunda cuestión clave que quisiera resaltar es que la historia de la locura a la que el texto contribuye no es una historia cultural de la locura en sí, entendida como un análisis históricamente situado del malestar humano, de las múltiples formas en las que el pensamiento ha errado respecto a la verdad establecida, del contenido culturalmente cambiante de los delirios etc. Y no lo es, entre otras cosas, porque no existe algo de lo que podamos decir «esto es la locura», sino que sólo podemos hablar de lo que se ha considerado locura -desde la norma social y ahora por fin también desde la subjetividad de las personas directamente implicadas-, quedando capturado dentro de un campo en continua transformación (basta pensar que la homosexualidad figuraba, hasta hace muy poco, entre los trastornos psiquiátricos). De ahí que la definición de locura en la que se apoya el libro, sacada de Peter Pal Pelbart, sea una definición no esencialista sino cultural: «Por loco entiendo ese personaje social discriminado, excluido, recluso. Por locura […] entiendo una dimensión esencial de nuestra cultura: la extrañeza, la amenaza, la alteridad radical, todo aquello que una civilización ve como su límite, su contrario, su otro, el suyo más allá».
Una historia de la locura se configura por tanto como una historia de la idea de locura y de lo que se ha hecho con las personas consideradas locas. Se trata necesariamente de una historia cultural en su conjunto, cuyo objeto es la sociedad misma enfrentada a lo que expulsa de sí, rechaza e invisibiliza, y en particular de una historia de la psiquiatría, con su visión médico-normativa y sus prácticas.
Entre las personas psiquiatrizadas nombradas en el libro, las hay de las que se intuye que acabaron en un manicomio sin ninguna razón entendible desde la perspectiva actual, en muchos casos por su incompatibilidad con una época y una visión del mundo; otras «enloquecieron» por motivos similares, o por el mismo encierro; otras manifiestan en sus textos un malestar personal, anterior a la violencia psiquiátrica. Lo que tienen en común es la amputación vital, en algunos casos definitiva y en otras motor para la revuelta, que la «carrera como paciente mental» les causó.
Escribir la historia es algo intrínsecamente político. Dar voz a la locura en primera persona, y escuchar esas voces en tanto que sujetos de su propia historia y de la nuestra, y no sólo como objetos de estudio o víctimas de un engranaje, es algo políticamente emancipatorio. Hacerlo no sólo con el discurso, al fin y al cabo ya asimilado, de grandes figuras de la literatura y del arte, sino también, por ejemplo, con el de un puñado de mujeres desconocidas del manicomio de Leganés, desoídas, olvidadas, y hacer que sus cartas por fin, de alguna manera, lleguen a destino, es un acto de justicia y humanidad.
[1] El centenar de cartas encontradas en el archivo del Manicomio de Leganés está recopilado y reproducido integralmente en Olga Villasante et al., Cartas desde el manicomio: Experiencias de internamiento en la Casa de Santa Isabel de Leganés, Madrid, Catarata, 2018.
[2] Imposible no acordarse de Ida Valser, la mujer con la que Mussolini presuntamente se casó en 1914, estando ya casado con otra mujer, y de la que tuvo un hijo, además de una cospicua financiación para su actividad política y el periódico Il Popolo d’Italia. Cuando ella empezó a insistir para verse reconocida como esposa y madre del hijo común (Benito Albino Mussolini), el futuro dictador se deshizo de ella encerrándola en un manicomio, por paranoica (su delirio al parecer era el de ser la mujer de Mussolini) y acabó encerrando también a su hijo, ya adulto. Ambos, madre e hijo, murieron en el manicomio, en dos manicomios distintos, sin haberse vuelto a ver, respectivamente en 1937 y 1942, a la vez que Mussolini seguía teniendo hijos reconocidos con su legítima esposa y conquistaba Italia.
Giuliana es editora.