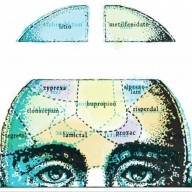De los libros que he leído últimamente me sorprende Expuesta, de Olivia Sudjic. El subtítulo dice, nada menos: Un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad. El lenguaje de Olivia Sudjic para hablar de la ansiedad, concretamente de la suya propia, es tierna y genuinamente ansioso, es decir, exacto para sus propósitos como la flecha de un arco clavándose en la diana. Me sonó muy cercana, de su experiencia, la ansiedad causada por la exposición mediática, especialmente en redes sociales. Qué bien la cuenta, qué subjetividad deliciosa para hacer amigas entre sus ansiosas fans. Qué poco glamour en el relato interior de su retiro literario, privilegiadamente financiado pero tortuoso y solitario hasta la crisis de pánico. Olivia, gracias. Bravísima.
El arte de perderse, de Rebeca Solnit, también me sirvió para lo que quiero contar. Perderse, perderse, perder el miedo a perderse. ¿Podemos encontrarnos cuando nos perdemos? ¿Durante? ¿Quizás un poco más tarde? ¿Es perderse solamente caos y tragedia?
Según mi psicóloga, a menudo se me descoloca el sistema límbico, el traductor se empeña en escribir olímpico. De ella aprendí eso del sistema límbico: algo fisiológico, científico, ¿instintivo? ¿una explicación biologicista? En su momento compré el producto como tal… ¡¡una explicación fisiológica!! Cielos, ¿me estaba rindiendo al enemigo? No, solo estaba ampliando información, para cocinar un criterio serio, para ver si de una vez entendía, del todo o en parte, por qué mis heridas tienen una sombra tan alargada, y tan eléctrica. Cuántas veces no habremos oído, en salud mental, la expresión «me saltan los resortes», como una descarga involuntaria de un fenómeno psíquico.
A mí las alarmas me saltan ante la posibilidad de un encuentro erótico con alguien nuevo. Mi desconfianza interior, la que tarda en hacerse consciente, me pone al límite una y otra vez. Le da una caña al sistema límbico que me río yo de Kraepelin. Y lo hace a traición, como esperando lucirse con un golpe de efecto. Mi percepción inicial es que acumulo progresivamente ganas e ilusión, que es como le llamo a la ansiedad cuando
a) yo estoy en la nube, en babia, viviendo la fantasía de que va a salir todo bien y yo podré demostrarme a mí misma, y a la otra persona implicada, que soy “normal”: una mujer ligando, en resumen.
b) ella todavía no enseñó los colmillos olímpicos, o límbicos, o lo que sea.
En esta fase mi ansiedad se disfraza de euforia, algo como una nube rosa de conectar afectivamente. Así que me muestro contenta, confiada, ingeniosa… epicúrea, vamos. Inclinada al placer.
Cuando por fin ella asoma el colmillo, así con poderío, es que ya viene corriendo a cuidarme: “adónde vas, querida mía, a dónde vas con esas prisas, si sabes que dan muchas fatigas”. Y para demostrarlo, me trae una fatiga de muestra. Que es cuando de repente me quedo sin aire y se me desmonta la fantasía y solo quiero llorar de rabia (porque sé de dónde vienen mis heridas, y las de mis compañeras, de un mundo injusto y depredador que no nos permitió sentir el espacio erótico como un lugar de alegría y placer, sino que tuvo que estar tantas veces mezclado con otras cosas feas, en mi caso desde el principio). Esa rabia, que es el recuerdo también de las rabias que vinieron luego, es mi ansiedad. Mi sistema de protección olímpico. Perdón, límbico. Si bajo el nivel de protección, sube la fantasía. Si sube la fantasía, baja el nivel de protección. Y así es mi vida pre-erótica: un yo-yo. La fantasía llega hasta donde puede mientras no viene la ansiedad, sabia, a sacarme del bucle. Lo malo es que me saca en plan bruto, se pasa un poco, a veces.
Y en esos bucles de ansiedad fantasía-fatigas me quedaría yo, con mi cuerpo fisiológico aislado de la mente (disociado, como se dice en fino) dándome descargas cual ratita de Pavlov, si no fuese por Sara Ahmed. Si no fuese por Sara Ahmed, pensaría que los mensajes de mi sistema límbico son una condena crónica, que es una avería irreparable de mi sexualidad herida (quizás de vez en cuando, o por ciertas temporadas, pude “vivir un poco”, aunque bastante anestesiada por el alcohol, todo hay que decirlo).
Si no fuese por Sara Ahmed, y su libro La política cultural de las emociones, no estaría tan segura de algo que venía sospechando: que las emociones, por mucho que salten «a traición», son un mecanismo relacional, para nada esencialista ni meramente fisiológico. Son algo que sucede en contacto, en relación con otrxs. Son una conversación del cuerpo con la situación presente, con la expectativa, con el recuerdo, con el comportamiento de otras personas que interaccionan en el espacio de conflicto e inseguridad que para mí supone la sexoafectividad. Y si son una conversación, con quien sea, yo puedo analizar ese discurso, puedo cambiar de tema, puedo coger la guitarra y decirlo con música, puedo recogerme a escuchar el diálogo interior, puedo compartirlo con amigas, puedo sopesar el impacto de lo virtual sobre esta cuestión. En definitiva, puedo escuchar a mi sabia ansiedad e intentar cuidarme, manejar otros tiempos, otros registros, intentarlo de nuevo.
Los tiempos son importantes. Acercarme a alguien nuevo que he conocido por una aplicación de contactos a veces puede ser fascinante, pero por muy bien que me caiga, por muy recíproca que sea esa sensación, pasar de cero a cien no es obligatorio. En las aplicaciones “para ligar”, parece como si se hiciera dogma la afirmación de Mc Luhan: “El medio es el mensaje”. Por el hecho de conocer a alguien a través de ese medio, si la primera impresión es muy buena, parece como si el siguiente paso, el de ponerse cara, llevase irremediablemente a un encuentro sexual, y yo me sintiera menos “normal” si “fallase” en esa expectativa, que no la pongo yo, sino… ¡el medio! Es un pensamiento tan absurdo como frecuente. Apenas he leído teoría psicológica sobre este tipo de aplicaciones y sus efectos sobre la salud mental de las mujeres que arrastran heridas por violencia machista (sexual, física, psicológica…), pero me parece que no es un asunto menor.
Algo ha mejorado, considerablemente, en el hecho de conseguir hacer explícitas mis heridas, sin demasiado miedo al rechazo. Lo hago como un filtro de protección. Sé que es algo que puede provocar diferentes reacciones del lado masculino, algunas excelentes para bloquearles al momento y dejar de estar expuesta cuanto antes a esa ansiedad en concreto, con esa persona. Aspirar a tener contactos sexuales con personas a las que conoces en estas redes, sin miedo a la violencia sexual, es un privilegio masculino. A menudo los hombres olvidan que tienen ese privilegio (y tantos otros), así que hacer explícito que tienes heridas de ese tipo puede desencadenar reacciones a la defensiva, o más o menos empáticas. No me interesa seguir conociendo a los del primer grupo. En cuanto a los empáticos, si lo son demasiado, tienen peligro: me tientan con esa empatía, me bajan las defensas, me suben la fantasía, me hacen acariciar el preciado tesoro escondido de la confianza, me ponen eufórica, ingeniosa, epicúrea… distraen, durante un tiempo, la llegada de la fatiga, del susto, del pánico escondido por la fantasía. Pero llega, y da más fuerte cuanto más alto haya subido en el punto fantasioso (emociones culturalmente construidas por el mito del amor romántico, que las tienes y te atacan a traición, aunque solo te quieras dar un alivio sexy).
Lo verdaderamente interesante para mí, a día de hoy, es poder comunicar el susto, poder hablar de eso no solo con mis amigas, sino con las personas que, sin ser demasiado conscientes de cómo funciono, se van a ver implicadas en mis resortes olímpicos, digo límbicos. Puesto que el susto parece ser inherente al proceso, está bien saber si cuentas con un buen compañero de sustos. Y no puedes saberlo, ni él tampoco, si no hablas del tema. Las heridas causadas por la violencia sexual, o de otro tipo, necesitan ser reparadas colectivamente, y tú no puedes estar a gusto con nadie si cuestiones importantísimas, que condicionan tu respuesta sexual, en cualquiera de sus fases, están condenadas al silencio, son tabú. He vivido ese silencio con muchas personas, sobre todo porque he vivido ese silencio incluso ante mí misma, demasiados años. He tapado el ruido ensordecedor de ese silencio con alcohol y nocturnidad, le he puesto, y le han puesto, diferentes nombres (diagnósticos, síntomas…), pero no había caído, hasta hace relativamente poco, que el camino para terminar con esa angustia, o por lo menos intentarlo, era ponerle palabras.
Pero no es fácil ponerle palabras. Vivimos en una sociedad que nos incita a ocultar la vulnerabilidad para sobrevivir. Y ahí está el quid de la cuestión, que solo nos sirve para sobrevivir, y a veces ni eso, o muy malamente. Ahora voy averiguando que vivir es otra cosa diferente. Prefiero no tener pareja a tenerla al precio de ese silencio. Prefiero hacer un amigo en el camino de intentarlo que un encuentro sexual disociado, bajo los efectos del alcohol. Pero nada de esto tiene sentido si el pánico a la soledad es mayor que el pánico a la disociación. Tampoco tiene sentido si ponemos toda la responsabilidad de la ansiedad en nosotras mismas, como algo que arrastramos y que somos nosotras, y únicamente nosotras, las que “nos lo tenemos que trabajar”. El enfoque excesivamente individualista de la mayoría de terapias actuales demuestra que no consideran las emociones como algo interactivo, relacional, como algo social. Es muy habitual que una mujer con heridas similares a las mías vaya ella sola a terapia, con la idea de “normalizarse” ante su/s potencial/es, o real/es compañero/s eróticos. Recuerdo que cuando fui a terapia estaba en una época de abstinencia sexual, que duró bastante tiempo, por autocuidado puro y duro. Aprendí a quererme más, a pasar tiempo conmigo misma, tiempo del bueno. Cuando decidí volver a intentarlo, ya había abandonado la muleta terapéutica. Algunas veces pienso que me fui demasiado pronto. Pero si lo veo en conjunto, han mejorado muchísimas cosas. Ya no hay silencio, ya no me boicoteo con la fiereza con que lo hacía antes. Me parece más importante estar bien y tranquila que relacionarme sexualmente. Lo segundo, si sucede, solo lo contemplo como una consecuencia de lo primero. Compadezco un poco al caballero al que le toque yo como cruzada, pero solo un poco. Compadezco muchísimo más a las compañeras con heridas similares a las mías, de esa compasión de “sentir junto a”, de esa compasión que es sinónimo de empatía, no de condescendencia. Yo merezco esa compasión también, de mí misma en primer lugar.
Vivimos en una sociedad en la cual la violencia machista es un problema de los hombres que la ejercen, pero que sufrimos nosotras, y que para colmo de injusticia parece que aún encima lo tenemos que resolver nosotras, como si hablarles a los hombres de ello los fuese a impresionar demasiado, o a hacerles sentir culpables, y que por lo tanto es mejor que “nos lo trabajemos nosotras”, y ya cuando parezcamos normalitas, buscamos a nuestro príncipe azul virtual y vamos a por todas. Y si hay mieditos, unas copitas y andando. Porque no vamos a romperles la magia de la conexión con nuestras cositas feministas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nuestra propia magia? ¿Acaso no tenemos derecho a ella? Seguramente esté escondida debajo de la ansiedad, buscando que se den las condiciones para poder expresarse con sus propias palabras.
[Este texto es una aportación recibida en nuestro correo para ser publicada en MIAH. Si tú también quieres proponernos publicar un texto propio en el que hables de cualquiera de los temas que tratamos en Mad in America Hispanohablante, escríbenos a [email protected] Esta web la construimos entre todas y tu mirada puede sumar mucho, ser el click que otra persona necesita leer, las lineas donde un compañero se reconozca y se sienta acompañado, la estrategia que puede ser muy útil para alguien o ayudarnos a buscar más información sobre lo que decidas compartir en tu texto. ¡Esperamos vuestras aportaciones en nuestro correo!]